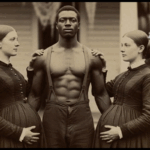Tres años de matrimonio… y cada noche su esposo se iba a dormir con su madre. Una noche, ella decidió seguirlo… y lo que descubrió la dejó sin aliento.
Cuando Marisol se casó, creyó haber encontrado al hombre perfecto.
Diego era amable, trabajador y parecía amarla de verdad.
Durante las primeras semanas, todo fue como un sueño: risas, desayunos juntos, promesas de futuro.
Pero poco a poco, algo comenzó a inquietarla.
Cada noche, justo cuando ella empezaba a quedarse dormida, Diego se levantaba en silencio, cruzaba el pasillo y entraba al cuarto de su madre, doña Teresa, quien vivía con ellos desde antes de la boda.
Al principio, Marisol intentó convencerse de que era algo normal.
“Su madre ya es mayor, quizá necesita sentirse acompañada”, se decía una y otra vez.
Sin embargo, las semanas se transformaron en meses… y luego en años.
Y nada cambió.
Aunque lloviera, tronara o hiciera frío, Diego seguía marchándose todas las noches al cuarto de su madre, dejándola sola en la cama matrimonial.
Una vez, armándose de valor, Marisol le preguntó por qué lo hacía.
Él, con su tono sereno de siempre, respondió:
—Mamá tiene miedo de dormir sola. No quiero que le pase nada.
Pasaron tres años así.
Marisol dejó de insistir, pero algo dentro de ella se fue apagando lentamente.
Ya no se sentía esposa, sino una invitada en su propio hogar.
Doña Teresa, con una sonrisa cargada de malicia, solía dejar caer frases envenenadas:
“Hay mujeres que deberían agradecer tener un marido tan buen hijo.”
Marisol solo sonreía, tragándose las lágrimas, fingiendo que no dolía.
Todos alababan a Diego.
Decían que era un hombre ejemplar, un hijo devoto.
Pero en el corazón de Marisol crecía una pregunta silenciosa, imposible de ignorar:
¿Qué clase de hijo duerme con su madre todas las noches durante tres años?
Esa madrugada, incapaz de soportarlo más, decidió descubrir la verdad.
Vio cómo Diego se levantaba sigilosamente y salía de la habitación.
Eran las dos de la mañana.
El silencio de la casa pesaba como una losa.
Apagó la luz, esperó unos segundos y lo siguió con pasos lentos, procurando no hacer ruido.
El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo.
Desde la penumbra, vio cómo Diego abría la puerta del dormitorio de su madre y desaparecía dentro.
La puerta se cerró despacio, casi sin sonido.
Marisol se acercó, conteniendo el aliento.
Apoyó el oído contra la madera y escuchó la voz trémula de doña Teresa…

—Dieguito… ¿otra vez, hijo? —susurró la anciana con voz temblorosa, entre el sueño y la consciencia.
—Tranquila, mamá. Todo estará bien —respondió él, con ese tono suave que siempre usaba cuando mentía.
Marisol sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Quiso empujar la puerta, gritar, pero algo en la voz de su esposo la detuvo. Había en ella una nota de tristeza, casi de desesperación.
Se agachó un poco, buscando una rendija. La luz interior parpadeaba débilmente, proveniente de una lámpara de mesa.
Entonces lo vio.
Diego estaba de pie al lado de la cama, sujetando algo entre las manos.
Era una caja metálica, pequeña, cubierta con un paño blanco.
Doña Teresa la observaba con ojos vidriosos, y con una ternura casi infantil murmuró:
—¿Hoy también me dejarás escucharla, verdad?
Diego asintió, y destapó la caja. Dentro, un pequeño dispositivo comenzó a emitir un sonido leve: un zumbido intermitente seguido de una voz grabada, antigua, quebrada por el tiempo.
—Buenas noches, amor mío —dijo la voz de un hombre.
Marisol sintió un escalofrío. No reconocía aquel tono, pero la emoción en el rostro de Teresa le reveló todo: era la voz de su difunto esposo, el padre de Diego.
Doña Teresa sonrió con lágrimas en los ojos.
—Siempre me prometió que vendría a despedirse… y tú lo haces por él.
Diego se sentó junto a ella, tomándole la mano con delicadeza.
—No quiero que lo esperes más, mamá. Ya descansó. Ahora tienes que dormir.
Ella negó con la cabeza, el rostro arrugado de dolor y delirio.
—No puedo… cuando cierro los ojos, lo oigo llamarme. Si no vienes tú, él me busca.
El hijo la abrazó, repitiendo palabras suaves, mecánicas. Y entonces, mientras ella murmuraba nombres y recuerdos, él sacó de su bolsillo una jeringa diminuta.
El corazón de Marisol se detuvo un segundo.
—No… —susurró, sin darse cuenta.
Diego inclinó la cabeza, acercando la aguja al brazo de su madre.
—Solo un poco, mamá. Para que duermas tranquila.
El temblor en su voz era real, pero también lo era la frialdad con que empujó el émbolo.
Teresa suspiró profundamente, su cuerpo relajándose.
El sonido del dispositivo continuó, repitiendo en bucle: “Buenas noches, amor mío…”
Marisol retrocedió, horrorizada, tropezando con la pared del pasillo. La puerta se abrió de golpe.
Diego estaba allí, los ojos fijos en ella, la jeringa todavía en la mano.
—¿Qué haces despierta, Marisol? —preguntó con una calma espeluznante.
—¿Qué le hiciste? —logró decir ella, la voz quebrada.
—Nada que no le hiciera un favor —contestó, dando un paso hacia adelante—. No sufre. No sueña. Solo duerme.
Marisol miró por encima de su hombro: Teresa ya no respiraba. La lámpara temblaba, proyectando sombras en las paredes.
—¡La mataste! —gritó.
—No —susurró él, acercándose más—. La liberé. Y ahora… tengo que liberarte a ti también.
Ella corrió hacia la escalera, pero Diego fue más rápido. La tomó del brazo, su agarre frío, sin vida.
—¿Sabes por qué dormía con ella? —murmuró, el rostro tan cerca que Marisol pudo oler el metal de la jeringa—. Porque ella era la única que me entendía.
Marisol forcejeó, lo empujó con todas sus fuerzas. Diego cayó contra la mesita, y la caja metálica se estrelló contra el suelo. La grabación se distorsionó, convirtiéndose en un gemido eléctrico.
La mujer aprovechó el momento y corrió a la planta baja. El teléfono estaba en la cocina. Marcó con dedos temblorosos el número de emergencias.
—¡Mi marido… ha matado a su madre! ¡Por favor, vengan rápido! —gritó.
Arriba, oyó pasos. Luego silencio.
Minutos después, las sirenas rompieron la noche. Cuando los agentes irrumpieron, encontraron a Diego en el suelo, inconsciente, junto al cuerpo inmóvil de Teresa.
Había intentado inyectarse la misma sustancia.
Pasaron semanas antes de que Marisol pudiera dormir sin pesadillas.
Los informes médicos revelaron que doña Teresa padecía una demencia avanzada, con episodios de pánico nocturno, y que Diego había estado administrándole sedantes sin supervisión médica durante meses.
Su “ritual” nocturno no era solo por compasión, sino por culpa. Creía que podía mantener viva una promesa imposible: cuidar a su madre hasta el final, aunque eso significara borrar lentamente su conciencia.
Marisol vendió la casa. Nunca volvió.
Pero algunas noches, cuando la luna se refleja en los cristales del nuevo apartamento, dice que aún puede escuchar una voz lejana, metálica, susurrando entre estática:
—Buenas noches… amor mío.
News
La esclava dio a luz sola en el establo… y el bebé fue entregado como regalo a la señora.
En la hacienda Santa Efigênia, enclavada entre las húmedas colinas del Valle de Paraíba, la madrugada se arrastraba con el…
La esclava limpiaba los zapatos de la hija de la señora… hasta que fue reconocida por un juez de la capital.
La neblina de la mañana se extendía por los campos de café del Valle de Paraíba, mientras las campanas de…
Vendida como esclava, fue abusada por su dueño
Esta es la historia de Aminata Diallo, un relato de resistencia tejido a través de continentes y décadas. Comienza no…
Esclava Mary Ann: violada por el doctor durante el parto, se vengó con el mismo bisturí – 1824.
Virginia, 1824. Era una tierra de contrastes violentos, donde la exuberante belleza de la naturaleza servía como telón de fondo…
La esclava mutilada fue expuesta en la subasta, pero un detalle en su vestido silenció a toda la multitud
La noche anterior a la subasta de 1835 en Savannah fue un infierno de fiebre y hambre. En los barracones…
Las horribles relaciones de los tres hermanos trillizos de la familia Iron Hollow — que se casaron con todas las mujeres de su propia sangre.
En las desoladas profundidades de la Hondonada de Hierro, oculta en la meseta de Cumberland en Kentucky, la familia Shepherd…
End of content
No more pages to load