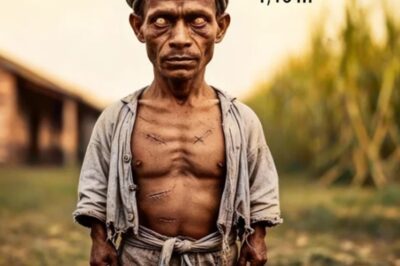La Bestia de Yorkshire
A Sofie le ardía la piel bajo el encaje del vestido de novia de su hermana, pero era el miedo lo que la hacía temblar, no la tela robada.
La iglesia de San Jorge estaba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el repiqueteo de la lluvia contra los vitrales antiguos. El sacerdote, un hombre anciano con la vista cansada, le preguntó si aceptaba.
—Sí, acepto —su respuesta fue apenas un susurro ahogado, una mentira dicha ante los ojos de Dios.
—Y usted, Sebastian, Lord Blackwood, marqués de Thornfield —continuó el sacerdote—, ¿acepta a esta mujer como su legítima esposa?
Sofie contuvo el aliento. Esta mujer. No Clara, su hermana; no la belleza rubia y perfecta que él había comprado con un contrato matrimonial para saldar las deudas de su padre. Sino ella, Sofie, la invisible, la hermana que nadie miraba dos veces.
—Acepto.
La voz de Sebastian fue grave, vibrante, como el sonido de una tormenta lejana.
—Entonces, por el poder que se me ha conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia.
El momento que Sofie había temido desde el amanecer había llegado. Sus manos, ocultas dentro de los guantes de seda que le quedaban grandes, se cerraron en puños. Sebastian se giró hacia ella. Incluso a través del denso velo de encaje de Bruselas, Sofie podía sentir la intensidad de su presencia. Lo llamaban “la Bestia de Yorkshire” por una razón. Era grande, ancho de hombros y emanaba una autoridad fría que hacía que los hombres temblaran y las mujeres se desmayaran; a veces de miedo, a veces de deseo.
Él levantó las manos para retirar el velo. Sus dedos rozaron la sien de Sofie. Un toque extrañamente delicado para un hombre de su reputación. El encaje se alzó. Sofie cerró los ojos instintivamente, esperando el grito, esperando el escándalo. Pero solo hubo silencio. Un silencio terrible, pesado y denso.
Lentamente, obligada por un valor que no sabía que tenía, abrió los ojos y se encontró con la mirada de Sebastian. No parpadeaba. Sus ojos, de un azul tan oscuro que parecían negros, recorrían el rostro de Sofie con una precisión clínica. Ella vio el momento exacto en que la comprensión golpeó al marqués; vio cómo sus pupilas se dilataban, pasando de la confusión a una furia volcánica y helada en una fracción de segundo.
Él no gritó, no la empujó. Fue mucho peor. Sebastian se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, hasta que Sofie pudo oler el aroma a sándalo y peligro que emanaba de su piel.
—¿Dónde está ella? —susurró él. Su tono era bajo, letal, destinado solo para los oídos de ella.
—Se ha ido —respondió Sofie con la voz temblorosa, pero con la barbilla en alto. Si no había boda hoy, su padre iría a la prisión de deudores mañana—. Usted quería una esposa de la familia Miller; ahora tiene una.
Sebastian soltó una risa corta, carente de cualquier humor. Era un sonido áspero que heló la sangre de Sofie.
—¿Crees que esto es un intercambio de mercancía? —susurró, rozando su mejilla con el pulgar, un gesto que parecía una caricia pero se sentía como una amenaza—. Pagué por un diamante y me han entregado un trozo de vidrio común.
—El contrato está firmado —insistió ella, aferrándose a la única defensa que tenía: la ley—. Estamos casados.
Sebastian se enderezó, volviendo a su altura imponente. Se giró hacia la congregación, hacia los cientos de testigos de la alta sociedad londinense que esperaban el beso. Una sonrisa cruel curvó sus labios.
—Vamos, esposa mía —dijo en voz alta para que todos lo escucharan. Tomó la mano de Sofie con una fuerza que casi le trituró los dedos—. No hagamos esperar al carruaje. Estoy ansioso por celebrar nuestra unión.

La arrastró por el pasillo central. Sofie tuvo que correr para seguir sus pasos largos y furiosos. Pasaron junto a su padre, quien se secaba el sudor de la frente con un pañuelo, evitando mirarla a los ojos. Pasaron junto a las damas que murmuraban sobre la prisa del novio. Al salir al atrio, el aire frío de Londres golpeó el rostro de Sofie, un contraste violento con el calor sofocante del interior, pero no fue nada comparado con el frío que sentía en su alma.
El carruaje del marqués esperaba: negro, enorme, con el escudo de armas de los Blackwood pintado en oro en la puerta. Un lobo devorando una rosa. El lacayo abrió la puerta. Sebastian prácticamente la lanzó al interior del vehículo y subió tras ella, cerrando la puerta con un golpe que sacudió todo el habitáculo.
—A la estación de trenes —ordenó Sebastian al cochero a través de la ventanilla—. Y no te detengas por nada.
El carruaje se puso en marcha con una sacudida. En la penumbra del interior, Sofie se apretó contra la esquina tratando de hacerse lo más pequeña posible. Sebastian se quitó la corbata de seda blanca y la arrojó al suelo con desprecio. Luego se recostó en el asiento frente a ella, estirando sus largas piernas hasta que sus botas de cuero rozaron el dobladillo del vestido de novia.
—Tienes diez segundos —dijo él, clavando su mirada en la de ella como un depredador que ha acorralado a su presa—. Diez segundos para decirme por qué no debería detener este carruaje, arrojarte al barro y arruinar a tu familia para siempre.
—Clara se fugó anoche —soltó Sofie, atropellándose con las palabras—. Con un poeta. No dejó nota, solo se fue. Mi padre estaba destrozado. Iba a suicidarse. Usted dijo que si no recibía a una novia hoy, ejecutaría los pagarés. No teníamos opción.
—Siempre hay una opción —cortó él—. Podrías haberme dicho la verdad.
—¿Y qué habría hecho usted? —desafió Sofie, encontrando una chispa de ira propia—. ¿Habría perdonado la deuda? ¿Habría mostrado piedad? Todo Londres sabe que el marqués de Thornfield no conoce la piedad. Usted habría destruido a mi padre sin pestañear.
Sebastian la observó en silencio durante un largo momento. La intensidad de su mirada hizo que Sofie se sintiera expuesta, como si él pudiera ver cada uno de sus secretos, cada inseguridad, cada vez que se había sentido inferior a su perfecta hermana.
—Tienes razón —dijo él finalmente con una calma aterradora—. No tengo piedad y no perdono las deudas. —Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro al de ella una vez más—. Querías salvar a tu familia, Sofie. Muy noble. Pero has cometido un error de cálculo fatal. ¿Has pensado que casarte conmigo era el mal menor? —Sebastian sonrió, y esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos—. Bienvenida a mi mundo, Lady Blackwood. Has entrado voluntariamente en la guarida del lobo. Ahora la puerta se ha cerrado detrás de ti.
El carruaje giró bruscamente, dirigiéndose hacia el norte, lejos de la seguridad de Londres, lejos de todo lo que Sofie conocía, llevándola hacia Yorkshire y hacia un hombre que ahora tenía el poder legal y absoluto sobre su cuerpo y su destino. Y por primera vez desde que se puso el vestido, Sofie no temió por su reputación o por su padre; temió por su corazón.
El viaje hacia el norte fue un ejercicio de tortura silenciosa. Durante seis horas de tren y otras dos en un carruaje sacudido por el viento de los páramos, Sebastian no pronunció una sola palabra. Sofie lo observaba de reojo cuando él miraba por la ventana. En la penumbra del atardecer, el perfil del marqués parecía tallado en granito. Era un hombre hermoso, objetivamente hablando, pero era una belleza dura, implacable, como los acantilados que se recortaban contra el cielo gris de Yorkshire. Había algo en él que parecía hecho para ese paisaje salvaje.
—Hemos llegado —anunció él de repente.
Su voz rompió el silencio tan abruptamente que Sofie dio un pequeño salto. Ante ellos se alzaba Blackwood Manor. No era una casa acogedora; era una fortaleza de piedra oscura con torres góticas que parecían arañar las nubes bajas. No había jardines de rosas ni fuentes cantarinas, solo páramos infinitos y un viento que aullaba como un animal herido.
El carruaje se detuvo. Sebastian bajó primero y, por un momento, Sofie pensó que la dejaría allí, pero él se giró y le tendió la mano. No fue un gesto de caballerosidad, fue una orden silenciosa.
Al entrar en el gran vestíbulo, una fila de sirvientes esperaba. Una mujer mayor con el rostro severo y un manojo de llaves en la cintura dio un paso adelante.
—Bienvenido a casa, mi lord —dijo haciendo una reverencia—. Y bienvenida a… —la mujer se detuvo. Sus ojos recorrieron a Sofie de arriba abajo, notando el vestido arrugado y la falta de belleza deslumbrante que todos esperaban—. Oh.
—Esta es Lady Blackwood, Señora Hallowes —cortó Sebastian con frialdad—. Y está cansada. Prepare la suite principal.
Un murmullo recorrió la fila de sirvientes.
—¿La suite principal, mi lord? —preguntó la ama de llaves, vacilante—. ¿No prefiere que preparemos la habitación de la marquesa en el ala este? Es más delicada.
—He dicho la suite principal —repitió Sebastian. Su tono no admitía discusión—. Mi esposa dormirá en mis aposentos.
El corazón de Sofie se detuvo un instante y luego comenzó a latir desbocado contra sus costillas. La realidad de la noche de bodas, que el viaje había mantenido en suspenso, se precipitó sobre ella de golpe. Sebastian no le dio tiempo a procesarlo; la tomó del brazo y la guió escaleras arriba, a través de pasillos adornados con retratos de antepasados que parecían juzgarla con la misma severidad que su marido.
La suite principal era enorme, dominada por una chimenea de piedra donde crepitaba un fuego moribundo y una inmensa cama con dosel de terciopelo oscuro. Parecía el escenario de un sacrificio, no de una noche de bodas.
Sebastian cerró la puerta tras de sí y echó el cerrojo. El sonido metálico resonó como un disparo en la habitación. Sofie retrocedió hasta chocar con el borde de una mesa pesada.
—¿Te asusto, Sofie? —preguntó él, quitándose la levita negra y arrojándola sobre una silla. Comenzó a desabrocharse los gemelos de la camisa con movimientos lentos y deliberados.
—Usted… usted está enfadado —logró decir ella, su voz apenas controlada.
—¿Enfadado? —Sebastian soltó una risa seca mientras avanzaba hacia ella—. Estoy furioso. Pero soy un hombre práctico. Tengo una esposa. Necesito un heredero y tú tienes una deuda que pagar.
Sofie levantó las manos instintivamente, como si pudiera detenerlo con las palmas abiertas.
—No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser hoy. Apenas nos conocemos.
—¿Crees que a tu hermana le habría dado más tiempo? —Sebastian se detuvo a un paso de ella. Era tan alto que Sofie tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo—. El contrato era claro.
Él levantó la mano y con un dedo trazó la línea de su mandíbula, deteniéndose en la pequeña cicatriz de su barbilla. Su toque quemaba. Sofie tembló, pero no apartó la mirada. Había decidido en el tren que, si iba a ser su prisionera, no sería una cobarde.
—No soy Clara —susurró ella con fiereza—, y nunca lo seré. Si busca en mí el reflejo de ella, se pasará la vida decepcionado.
Algo parpadeó en los ojos oscuros de Sebastian. Sorpresa quizá, o tal vez respeto. La mano de él bajó hasta su cuello, sintiendo el pulso acelerado de ella. Durante un minuto eterno, la tensión en la habitación fue tan densa que costaba respirar. Sofie esperaba el beso o el empujón hacia la cama. Se preparó para cerrar los ojos y soportarlo. Pero entonces, Sebastian se apartó bruscamente, como si ella le quemara.
—Tienes razón —dijo él, dándole la espalda y caminando hacia la ventana—. No eres ella. Clara era vanidosa y superficial, pero al menos era honesta en su avaricia. Tú… tú eres una mentirosa con cara de inocente. —Sebastian se apoyó en el marco de la ventana, mirando hacia la oscuridad de los páramos—. Duerme, Sofie.
Ella parpadeó, confundida.
—¿Qué?
—He dicho que duermas —gruñó él sin mirarla—. No toco a mujeres que tiemblan como hojas al viento. Me desagrada el miedo en la cama. Es poco estimulante.
—¿Y usted? —preguntó ella, la sorpresa dándole valor.
—Yo dormiré en el diván —dijo él, señalando un mueble de cuero cerca del fuego—. Pero no te equivoques. Esto no es piedad, es paciencia. Eres mi esposa. Tarde o temprano reclamaré lo que es mío, pero será cuando yo lo decida, no cuando un contrato lo dicte.
Los días siguientes en Blackwood Manor se convirtieron en una extraña rutina. Sebastian la ignoraba y la tía Agatha la insultaba, hasta que llegó el día de la tormenta en los páramos, el día en que él la rescató de la niebla y la muerte, revelando que bajo la piel de la bestia había un hombre capaz de sentir terror por perderla.
Y ahora, en la habitación, con el tobillo vendado y el calor de Sebastian envolviéndola, el momento se rompió con la llegada del intruso.
—¿Quién es tan estúpido para viajar con este tiempo? —gruñó Sebastian—. ¡Hallowes!
La ama de llaves estaba pálida.
—Es un abogado de Londres, mi lord. El señor Sterling. Dice que trae noticias sobre… sobre la validez del matrimonio. Y no viene solo. Su suegro, el señor Miller, está con él. Y… otra dama.
Sofie sintió que la sangre se le iba de la cara. Sebastian se tensó, sus músculos volviéndose piedra bajo la camisa mojada.
—Quédate aquí —ordenó Sebastian, su voz gélida nuevamente—. No te muevas.
—Sebastian, espera… —intentó decir Sofie, pero él ya había salido de la habitación, cerrando la puerta con fuerza.
Abajo, en el salón principal, la escena era dantesca. El padre de Sofie estaba de pie junto al fuego, luciendo nervioso pero esperanzado. Junto a él, sacudiéndose el agua de una capa de viaje lujosa, estaba Clara.
Clara Miller estaba más hermosa que nunca, con las mejillas sonrosadas por el frío y sus rizos rubios perfectos a pesar de la lluvia. Cuando vio bajar a Sebastian, esbozó su mejor sonrisa de arrepentimiento, ensayada y perfecta.
—Oh, Lord Blackwood —exclamó Clara, dando un paso adelante—. ¡Qué terrible error se ha cometido! En cuanto supe lo que mi pobre hermana había hecho, obligué a mi padre a traerme aquí para rectificar esta locura.
Sebastian se detuvo al pie de la escalera. No miró a Clara. Miró al abogado.
—Explíquese, Sterling.
El abogado carraspeó, nervioso.
—Mi lord, dadas las circunstancias del fraude… la identidad de la novia fue suplantada. Legalmente, el matrimonio con la señorita Sofie puede ser anulado inmediatamente por vicio de consentimiento. El señor Miller propone realizar la anulación y proceder con el contrato original. Es decir, casarlo con la señorita Clara aquí presente.
—¿Y por qué haría yo eso? —preguntó Sebastian con una suavidad peligrosa.
—Porque soy la que usted eligió —intervino Clara, acercándose y poniendo una mano sobre el brazo de Sebastian—. Míreme, milord. Sofie es… bueno, es Sofie. Una ratoncita. Yo soy la marquesa que Thornfield merece. El poeta fue un error, un capricho. Ahora veo que mi destino está aquí, con un hombre de verdad.
Sebastian miró la mano de Clara en su brazo, luego subió la mirada a sus ojos vacíos y hermosos. Recordó el peso de Sofie en sus brazos hacía unos minutos, su valentía en la biblioteca, su desafío en el carruaje. Recordó cómo olía a lluvia y a libros viejos.
—Hallowes —llamó Sebastian sin apartar la mirada de Clara.
—¿Sí, mi lord?
—Traiga el abrigo de la señorita Miller. Y el del señor Miller. Se van.
El silencio en la sala fue absoluto. El padre de Sofie abrió la boca como un pez fuera del agua.
—Pero… Lord Blackwood… el contrato… la deuda…
—La deuda está saldada —dijo Sebastian con voz de acero—. Me casé con una hija de la familia Miller. El contrato se cumplió.
—Pero se casó con la equivocada —insistió Clara, perdiendo su sonrisa dulce—. ¡Sofie es fea! ¡Es aburrida! ¡Nadie la quiere!
—Yo la quiero —la voz de Sebastian resonó contra las paredes de piedra, silenciando el viento exterior—. Y tiene algo que usted nunca tendrá, señorita Clara.
—¿Qué? —escupió ella con veneno.
—Corazón. Y valor.
En ese momento, un sonido en la escalera hizo que todos voltearan. Sofie estaba allí, apoyada en la barandilla, pálida y cojeando, pero con la cabeza alta. Había escuchado lo suficiente.
Sebastian subió los escalones de dos en dos hasta llegar a ella. La tomó en sus brazos delante de su padre y de su hermana, delante del abogado y los sirvientes.
—Te dije que no te movieras —le reprochó, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ya no era ira.
—Tenía miedo de que aceptaras el cambio —admitió ella en un susurro.
Sebastian se giró hacia los intrusos.
—Fuera de mi casa —rugió—. Y si vuelvo a ver a alguno de ustedes cerca de mi esposa, olvidaré que soy un caballero y recordaré por qué me llaman la Bestia.
Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras ellos, dejando fuera a la “familia” de Sofie y a la tormenta, el silencio volvió a Blackwood Manor. Pero ya no era un silencio opresivo.
Sebastian llevó a Sofie de vuelta a la habitación, la sentó en la cama y se arrodilló ante ella, ignorando su propio estado empapado.
—¿Por qué? —preguntó Sofie, acariciando tímidamente el cabello húmedo de él—. Clara es hermosa. Es lo que querías.
—Quería un adorno —admitió Sebastian, tomando la mano de Sofie y besando sus nudillos, uno por uno—. Quería algo frío y perfecto para poner en mi estantería y admirar de lejos. Pero tú… tú entraste en mi biblioteca y me desafiaste. Entraste en mi vida y llenaste los silencios.
Sebastian levantó la vista, y Sofie vio la vulnerabilidad cruda en sus ojos oscuros.
—En el páramo, cuando no te encontraba… sentí que el mundo se acababa. No quiero el diamante, Sofie. Quiero el vidrio que corta, que siente, que vive. Te quiero a ti.
Sofie sonrió, y por primera vez, se sintió hermosa. Se inclinó y besó a su marido, no con miedo, sino con toda la pasión que había guardado en su alma durante años.
—Pues mala suerte, mi lord —susurró contra sus labios—, porque ya no hay devolución.
Sebastian la abrazó, tumbándola suavemente sobre las sábanas de seda, y mientras el viento aullaba inútilmente fuera de los muros de piedra, dentro de la fortaleza de la Bestia, finalmente, comenzó la primavera.
FIN
News
La aterradora historia de la cocinera lionesa: sus platos llevaban una maldición hereditaria
El Banquete de los Pecados: La Herencia de Madeleine Fournier Cuando Madeleine Fournier sirvió a su primer cliente en aquella…
La enfermedad terminal de la maîtresse revela el escándalo que el plantador cachait después de los años
El Precio de la Libertad en Montclair El sonido rítmico y constante del molino de azúcar, el corazón palpitante de…
El Hombrecito de México: El Esclavo De 1,19 Metros Cuyo Silencio y Mirada Aterraban a Sus Amos!
La Sombra del Trapiche: La Leyenda del Hombrecito de San Miguel En las vastas extensiones del México colonial, bajo un…
a historia sombría del pobre niño obligado a devorar a su propio perro
La Sombra de Matamoros: Los 47 Días de Celestino México, 1937. La Ciudad de México amanecía bajo una capa de…
La historia macabra de Don Sebastián — enterró viva a su esposa por no quedar embarazada
El Silencio de San Lorenzo I. La Semilla y la Roca El año 1891 caía sobre Durango como una losa…
Niñas Atrapadas En Campo Minado … El Final Te Dejará Sin Palabras
El Jardín de la Pólvora y la Sangre El cielo aquella noche no era negro, sino de un rojo furioso,…
End of content
No more pages to load