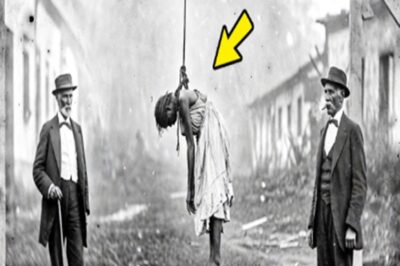La cocina respiraba caliente, un aire pesado que se pegaba a la piel. Cazuelas de cobre colgaban mudas, reflejando las llamas. Dominga, con un delantal gastado, sostenía una cuchara de atole. Un segundo de distracción, la cuchara resbaló y el líquido espeso se esparció por el suelo.
El sonido fue pequeño, pero bastó. El amo Martín de Vergara levantó los ojos de su plato de frutas y habló sin elevar la voz: “Que aprenda”.
La señora, a su lado, apretó el rosario y murmuró: “La belleza de la disciplina es la que salva la casa”.
El capataz asintió. Empujó la leña al fuego y la paila de manteca de cerdo comenzó a temblar. El aceite hirvió. Dos mujeres sujetaron a Dominga. El capataz hundió una cuchara de metal en la paila y la levantó. El primer hilo de aceite dorado cayó sobre el hombro desnudo de Dominga. El sonido fue corto, seco. El cuerpo de Dominga se arqueó, pero el grito murió en su garganta. Otro hilo cayó.
Lucía, al otro lado de la cocina, observó. Sintió el corazón latirle en el cuello. El amo, de pie, dijo con calma: “Recuerden, el orden empieza en el fogón”. Dominga cayó de rodillas. Cuando nadie la veía, Lucía se arrodilló junto a ella y colocó un paño húmedo sobre el hombro quemado. Un pacto sin palabras nació allí, entre el fuego y el miedo. Lucía miró el fuego y entendió que el mismo calor que destruye también puede forjar. El primer paso de la venganza no se dio con un cuchillo, sino con memoria.
Esa noche, en el barracón debajo del granero, el aire apestaba a sudor antiguo, moho y orina. El suelo de tierra apisonada estaba frío y húmedo. Los cuerpos compartían petates gastados. Lucía se recostó junto a Dominga, cuyo cuerpo ardía en fiebre. La amiga respiró hondo y susurró: “El fuego…”. Lucía respondió: “Se va a apagar”, pero sabía que mentía. El fuego no se apaga; se esconde.
Los días se convirtieron en una rutina opresiva. El cerrojo del barracón golpeaba antes del alba. El tintineo de las cadenas en los tobillos marcaba el ritmo del día. Lucía molía el maíz, servía el banquete de los amos —pescado fresco, pan y vino— y luego veía cómo los restos eran arrojados en un balde para que los esclavizados disputaran las sobras con las manos, antes que los perros.
Pero Lucía ya no solo obedecía; observaba.
En las noches largas de Puebla, cuando la hacienda dormía, ella permanecía en la despensa. Estudiaba los patrones: la hora en que el amo bebía, la copa que usaba, el sonido de sus pasos cadenciados en el corredor. No tenía armas, pero tenía paciencia.

Buscó aliados. Manuela, la cocinera más vieja, cansada de tanta crueldad. El herrero, que le debía favores. Una lavandera del pueblo que conocía los caminos del río. No explicaba todo; bastaba con decir: “Es para el día del vino”.
Una tarde, en el oratorio, el amo Martín le confesaba a un padre: “Sin mano dura esta tierra no produce. Si el miedo se acaba, se acaba el respeto. Si yo caigo, todo cae conmigo”. No temía a Dios; temía perder el control.
La noche señalada llegó, espesa por el olor a leña. En el gran salón, los magistrados reían y las velas brillaban sobre la plata. Lucía se movía, silenciosa, invisible. Sostenía la botella de vino de Andalucía. El reloj dio la octava campanada.
Entró. Sirvió a los invitados uno por uno. El vino caía en las copas como sangre decantada. Cuando llegó ante el amo, se detuvo. Martín de Vergara sonrió con desdén. “Al fin aprendiste a servir sin temblar”, dijo.
Lucía se inclinó y depositó el cáliz frente a él.
Ella no huyó. Retrocedió dos pasos, con la bandeja aún en las manos.
Martín alzó la copa. “Por el orden”, declaró, brindando.
Bebió el primer trago, lento. El segundo, raspó. En el tercero, la garganta se le cerró. La copa golpeó la mesa. Intentó hablar, pero la voz no salió. Buscó aire. El magistrado intentó sostenerlo, pero Martín cayó de lado. El golpe de su cuerpo contra el suelo recorrió la sala.
Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Lucía. Y él entendió.
La señora gritó. El padre rezó. El pánico se esparció. Lucía sirvió la venganza en una copa de vino.
Nadie vio el gesto que lo cambió todo, pero el sabor era de una venganza justa, forjada en años de castigos. Mientras el caos crecía en el salón, Lucía caminó por el pasillo con paso firme.
En la cocina, Dominga la esperaba apoyada en la pared. “¿Terminó?”, susurró.
Lucía la miró a los ojos. “Ahora el fuego es nuestro”.
La casa, el orden del amo, cayó en silencio. El mismo silencio que él había impuesto ahora se tragaba su mundo.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load