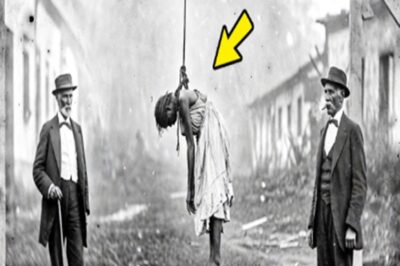En el año 1891, Iquique era una ciudad cubierta por el polvo blanco del salitre, un lugar donde la riqueza florecía tan rápido como la vida de los hombres se extinguía en el desierto. En este mundo áspero, en la calle Baquedano, se alzaba la casa de la familia Aranzbia, un edificio de postigos siempre cerrados y una puerta de roble que parecía temer al crepúsculo.
Los Aranzbia habían llegado en 1878. Esteban Aranzbia Cortés, un comerciante de telas de rostro adusto, asistía a misa cada domingo con su esposa Mercedes y sus seis hijas: Dolores, Amparo, Luz, Consuelo, Trinidad y la pequeña Rosario. Las niñas eran conocidas por su belleza de piel clara y ojos oscuros, pero más aún por su silencio; jamás se les veía sonreír o jugar. Caminaban en fila, con la mirada baja, como sombras en una ciudad bajo el sol abrasador.
Su único visitante era el padre Elías Montalva, párroco de San Antonio. Era un hombre alto, de manos huesudas y una mirada intensa que incomodaba a las jóvenes durante la comunión. Fue él quien bautizó a Rosario en una ceremonia privada en la casa familiar. En el registro parroquial, junto a la anotación del bautizo, escribió una nota al margen: “Esta niña ha sido consagrada”. Nadie entendió entonces el oscuro significado de esa palabra.
La verdad, enterrada durante décadas, comenzó a susurrarse a través de siete cartas encontradas en 1942, cuando la antigua parroquia fue demolida. Un trabajador, Ricardo Fuenzalida, descubrió una caja de metal sellada en el sótano. Dentro, escritas con tinta desvaída por Dolores, “la última”, se narraba la condena de su familia.

El Pacto
Todo comenzó, según Dolores, en 1884. Don Esteban, buscando prosperidad, confió en el padre Elías. El sacerdote le prometió salvación eterna y riquezas, pero el precio era un servicio a un dios que no era el de las iglesias. Era algo más antiguo, algo que exigía sangre pura para mantener cerradas las puertas entre los mundos. Las seis niñas Aranzbia, con sus almas “limpias”, fueron elegidas para servir de “cerradura”. Don Esteban aceptó; Doña Mercedes, llorando, obedeció.
Cuando Dolores, la mayor, cumplió 13 años en 1885, comenzaron las visitas nocturnas del padre Elías. Se encerraban en el salón con Don Esteban, entre rezos en latín y silencios pesados. Luego, el sacerdote subía al ático, un espacio sin ventanas que olía a incienso rancio y a algo más oscuro. Allí había un altar con velas negras y un crucifijo invertido.
El ritual, descrito por Dolores, era aterrador. Las niñas eran llevadas al ático, vestidas con camisones blancos y una cinta roja en la muñeca, atadas con seda. Se les hacía beber un líquido amargo que las sumía en la inconsciencia mientras el padre Elías leía de un libro encuadernado en cuero negro. Dolores sentía una presencia fría y antigua entrar en la habitación, una entidad que aceptaba la “consagración” que Elías le ofrecía. Despertaban en sus camas, sin recuerdos, solo con marcas en la piel y la sensación de que algo les había sido arrebatado.
Las Consecuencias
Pero no todas sobrevivieron a la “consagración”. Entre 1887 y 1890, Amparo, Luz y Consuelo murieron. Oficialmente, fue por fiebres tifoideas, certificados firmados por el Dr. Herminio La Torre, un médico que solo atendía a la familia y que murió misteriosamente poco después.
La noche que Amparo murió, le susurró a Dolores: “Mi alma no está aquí. Él se la llevó”.
Tras cada muerte, el padre Elías realizaba el “Rito de Liberación”. Explicaba que las almas consagradas no podían ir al cielo; debían ser “purificadas”. Para ello, se llevaba los cuerpos y preservaba sus órganos —corazones, lenguas, ojos— en frascos con formol y hierbas del altiplano, ocultándolos en el sótano de la casa. Estos frascos, aseguraba, debían permanecer sellados exactamente siete años para que las almas fueran libres y las puertas entre mundos siguieran cerradas.
Los vecinos y otros clérigos notaron el horror. Doña Inés Pizarro, la vecina, escuchaba cantos guturales y sollozos. Una madrugada de 1887, vio a Elías salir del sótano con un bulto del tamaño de un recién nacido, guardándolo en una caja de madera con cruces invertidas. El padre Antonio Cifuentes intentó denunciar las “prácticas poco ortodoxas” de Elías al obispado, pero su carta fue archivada y él fue trasladado a una misión remota en Chiloé, donde murió.
El Infierno Final
Para 1890, Don Esteban había perdido la razón y Doña Mercedes había enmudecido. La institutriz francesa, Madame Beringer, huyó aterrorizada, declarando años después al Le Figaro: “Las niñas no eran niñas, eran ofrendas”.
En enero de 1891, estalló la Guerra Civil. El padre Elías desapareció, pero regresó en abril. Volvió cambiado, trayendo consigo una caja de metal sellada con siete candados, uno por cada hermana. Los siete años de las primeras consagradas habían pasado. Era el momento de abrir los frascos y completar el pacto.
Don Esteban, por primera vez, se negó.
Pero ya era tarde. La casa se llenó de fenómenos: voces, sombras y los frascos en el sótano brillaban con una luz verdosa. El 17 de agosto de 1891, la noche del incendio, no fue un accidente.
Según la última carta de Dolores, fue su padre quien los reunió en el ático. El padre Elías llegó y abrió los siete candados. Dentro de la caja estaban los siete frascos con los órganos de sus hermanas y el libro negro. “El precio final debe ser pagado”, dijo el sacerdote.
En ese momento, Don Esteban se clavó un cuchillo en el pecho. Rosario, la pequeña, corrió a abrazarlo. Mientras su padre moría, Doña Mercedes tomó una vela y prendió fuego al libro maldito. Las llamas consumieron el ático al instante. Esteban, Mercedes y Rosario murieron abrazados.
En medio del caos, el padre Elías arrastró a Dolores y a Trinidad, las únicas supervivientes, hasta el sótano y las encerró antes de huir.
El Epílogo de las Sombras
Las niñas fueron encontradas inconscientes y enviadas al asilo de Nuestra Señora del Carmen en La Serena. El padre Elías Montalva fue oficialmente trasladado a Antofagasta y luego, supuestamente, viajó a Roma por salud, donde se informó de su muerte en 1896.
En el asilo, Trinidad murió de tuberculosis en 1903. Sus últimas palabras a Dolores fueron una advertencia: “No fue suficiente. Las he visto… están atrapadas. Mientras los frascos existan, ellas no podrán descansar”.
Dolores Aranzbia vivió 19 años más, en silencio, esperando. Murió en 1922, tras escribir las siete cartas y entregárselas a una monja, pidiendo que la caja no fuera abierta hasta 20 años después de su muerte.
El Fin
Las cartas, descubiertas en 1942 y leídas por el historiador Manuel Contreras en 1973, revelaron la verdad. Contreras verificó las muertes, encontró testimonios que hablaban de cómo Elías había “quitado” la voz a Mercedes y buscó el rastro del sacerdote en Roma. No encontró registro alguno de su muerte o entierro.
Cuando Contreras regresó a Chile en 1975, sus notas sobre el caso Aranzbia habían sido robadas. Solo le dejaron una advertencia: “Algunas puertas deben permanecer cerradas”. Contreras guardó silencio. Años después, su sobrina periodista, Patricia, intentó publicar la historia en 1994, pero fue censurada y despedida.
El final de la historia estaba en la última carta de Dolores, la que nunca se publicó íntegramente. En ella, recordaba las palabras que el padre Elías le dijo en el hospital, días después del incendio: “Tus padres se sacrificaron, pero el sacrificio no fue completo. Aún quedan dos”.
Elías Montalva no solo había escapado del fuego. Cuando huyó de Iquique, se llevó consigo la caja de metal con los siete candados.
La casa Aranzbia ya no existe. La familia desapareció y los testigos fueron silenciados. Pero en algún lugar, más allá de Iquique, es probable que los siete frascos sigan intactos, preservando el horror. Las almas de las niñas Aranzbia nunca fueron liberadas, y las puertas que el padre Elías tanto temía, o tanto deseaba abrir, nunca se cerraron del todo.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load