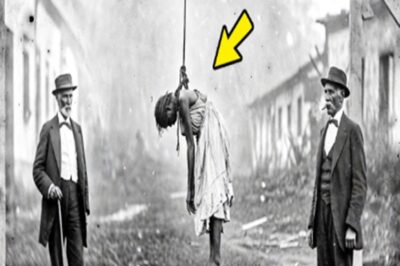El calor de marzo en Bahía siempre era despiadado, pero en aquel año de 1868 parecía cargar algo más denso que el vapor que subía de los cañaverales. Era como si el propio aire presintiera los secretos que serían revelados, las vidas que se despedazarían como loza fina contra el suelo de piedra de la casa grande.
La fazenda Santo Antônio dos Campos se extendía por leguas, produciendo el azúcar que enriquecía al coronel Inácio Ferreira de Albuquerque. A sus 53 años, el coronel era un hombre de mirada severa y bigotes frondosos, cuya palabra era ley. Su esposa, Dona Eolália, era la imagen de la perfecta señora de ingenio: pálida, devota y rígida. Llevaban 17 años de un matrimonio impecable, pero su mayor pesar, susurrado solo en oraciones, era no haberle dado al coronel más que una única hija. Leonor, de 16 años, delicada como una muñeca, ya estaba prometida al hijo de otro hacendado.
Pero en la fazenda existían otras vidas, vidas que no contaban. Entre ellas estaba Felicidade, una mulata de 26 años y ojos almendrados que guardaban secretos antiguos. Su nombre era una cruel ironía.
Nacida en la propia fazenda, hija de la cocinera Benedita, creció entre el olor a canela y clavo. Pero a los 14 años, cuando sus curvas se hicieron evidentes, fue transferida lejos de los ojos de la señora. Fue allí donde el coronel la vio con otros ojos. No hubo cortejo, no hubo elección. Una noche, él la tomó.
Felicidade tenía 15 años. Aprendió que resistir era inútil. Durante cinco años, fue el secreto sucio del coronel Inácio. Él la visitaba en silencio, en una de las casas del fondo, y ella aprendió a dejar que su alma flotara lejos.
Entonces, en 1863, nació el niño. Gabriel.
Cuando Felicidade lo vio, algo muerto en ella revivió. Aquel bebé de piel clara, cabello liso y ojos verdes —los ojos del coronel— era suyo. El coronel no mostró interés; un esclavo más, uno menos. Dona Eolália, si sospechaba, eligió la conveniencia de no saber.
Gabriel creció descalzo, pero era diferente. Su piel era demasiado clara, sus ojos demasiado verdes. El coronel envejecía y pensaba en su legado. En 1867, empezó a notar al niño de 4 años. Vio su inteligencia, su destreza, y comenzó a verse a sí mismo.
El cambio fue gradual. Primero, órdenes de que Gabriel fuera bien alimentado. Luego, que usara mejor ropa. Finalmente, que aprendiera a leer con el padre. Felicidade observaba con una mezcla de esperanza y terror.

Dona Eolália lo notó. Cuando el coronel sugirió que Gabriel podría, un día, trabajar en la contabilidad, ella no pudo callar más. La discusión fue a puerta cerrada, pero las mucamas oyeron los gritos, las acusaciones, las verdades enterradas que salían a la luz. Después de esa noche, un silencio de plomo cayó sobre la casa grande.
En enero de 1868, el coronel llamó a un notario de Salvador.
Poco después, Inácio Ferreira de Albuquerque murió. Fue súbito: una fiebre que en tres días se lo llevó.
Dona Eolália se mantuvo erguida y seca durante el velorio, una estatua de luto adecuado. Leonor lloraba en su pañuelo. En la senzala (los barracones de esclavos), Felicidade también lloraba, pero de miedo. Abrazó a Gabriel, ahora de 5 años, y rezó a todos los santos y orishas que conocía, pidiendo protección.
Tres días después del entierro, el abogado, Dr. Joaquim Tertuliano, llegó para la lectura del testamento. En el despacho se reunieron Dona Eolália, Leonor, su prometido y algunos primos lejanos.
El testamento comenzó como se esperaba: la fazenda para Eolália y Leonor. Un dote generoso. Pequeñas sumas para los primos.
Y entonces, el Dr. Tertuliano ajustó sus gafas y continuó:
—”Dejo al niño Gabriel, hijo de la esclava Felicidade, nacido en marzo de 1863, la suma de diez contos de réis… Dejo también la carta de alforria (libertad) a dicha esclava Felicidade… Y dejo al niño Gabriel, a quien reconozco en este acto como mi hijo natural, la carta de alforria y el derecho a usar mi apellido, siendo libre desde el momento de mi muerte”.
El aire fue succionado del despacho. Dona Eolália estaba pálida como la cera. Leonor ahogó un grito.
El abogado continuó, implacable: —”Determino además que mi hija Leonor y dicha Felicidade dividan en partes iguales todas mis joyas personales, incluyendo el anillo de zafiro de mi abuelo…”
—¡Esto es una farsa! —la voz de Eolália era de acero y furia—. ¡Este testamento es falso!
El Dr. Tertuliano, paciente, mostró los documentos. —Dona Eolália, tengo aquí los testigos, incluyendo dos padres y un juez. Y tengo una carta de puño y letra del coronel, explicando sus razones.
La carta fue leída. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la reputación de la familia. “Sé que mis disposiciones causarán dolor”, escribía el coronel, “pero Gabriel es mi hijo, tan ciertamente como Leonor es mi hija. Cometí contra su madre, Felicidade, una injusticia que no puede ser reparada, pero puedo al menos darle la libertad”.
Dona Eolália se levantó, se quitó la alianza de matrimonio y la arrojó sobre el escritorio. —¡Que así sea! Pero esa mujer y ese niño no pasarán un día más bajo este techo. ¡Fuera de mis tierras hoy mismo!
—El testamento también determina —intervino el abogado— que Felicidade y Gabriel tienen derecho a permanecer en la propiedad por tres meses, para hacer sus arreglos.
El escándalo fue inmediato. El prometido de Leonor se fue esa misma tarde y nunca regresó. Dos semanas después, su familia rompió el compromiso. Leonor estaba marcada; nunca se casaría.
En la senzala, la noticia fue recibida con asombro. Benedita, la madre de Felicidade, lloró lágrimas de alivio. El Dr. Tertuliano fue personalmente a entregarle a Felicidade los papeles de libertad y una carta privada del coronel. En ella, él confesaba su cobardía, le pedía perdón y le rogaba que se fuera lejos y construyera una nueva vida para “nuestro hijo”.
Los tres meses siguientes fueron una tortura. Dona Eolália se recluyó en sus aposentos. Una tarde, Leonor fue a la senzala. Pálida, con los ojos rojos, miró a Gabriel. —Tiene sus ojos —dijo, con la voz rota—. ¿Cómo pudo? Nos ha destruido. Espero que el dinero valga la pena.
Finalmente, llegó el día de la partida. Al amanecer, una carroza esperaba. Benedita abrazó a su hija y a su nieto, llorando. Desde una rendija en la cortina de su cuarto, Dona Eolália observó la carroza desaparecer.
En Salvador, la vida fue difícil, pero era libre. Con el dinero bien administrado por el Dr. Tertuliano, Felicidade comenzó un pequeño pero exitoso negocio de dulces finos, los mismos que hacía en la fazenda. Alquiló una casa y puso a Gabriel en una buena escuela. El niño absorbió el conocimiento como una esponja, brillante e inquisitivo.
Felicidade aprendió a ignorar los susurros y las miradas de la sociedad, que veía a una mujer mulata, con dinero, un hijo de piel clara y sin marido, y sacaba sus propias conclusiones.
Los años pasaron. Gabriel creció fuerte e inteligente. Cuando preguntó por su padre, Felicidade le contó la verdad, con cuidado. Le habló de un hombre que había hecho cosas malas, pero que al final de su vida intentó hacer una cosa buena.
Un día, años después, cuando Gabriel ya era un joven estudiante en el Liceo de la ciudad, llegó una carta. Era de Leonor.
“Felicidade”, decía la letra temblorosa. “Mamá murió la semana pasada. La fazenda será vendida. Me voy a un convento en Lisboa. Antes de morir, me pidió que te enviara esto. Me dijo que quemara todas las cartas de papá, excepto una. Esta. Me ordenó que te la enviara a ti. No la he leído”.
Dentro del sobre había otra carta, más vieja, amarillenta. Era la letra de Dona Eolália, dirigida al coronel Inácio, pero nunca enviada. Felicidade la abrió.
“Inácio”, comenzaba. “Descubrí hoy que estoy nuevamente embarazada… pero el médico dice que el parto será peligroso. Y si no sobrevivo, quiero que sepas la verdad que he cargado todos estos años. Leonor no es tu hija”.
Felicidade contuvo el aliento.
“Es hija de mi primo Rodrigo”, continuaba la confesión. “Fue solo una vez, una tarde de debilidad, mientras estabas de viaje. Cuando descubrí la gravidez, estaba aterrorizada, pero tú… nueve meses después, Leonor nació, y nunca sospechaste. He llevado esta mentira por dieciséis años…”
La carta revelaba que el supuesto embarazo que motivó la confesión había sido una falsa alarma. Eolália había guardado la carta, un seguro contra la culpa, que solo la muerte liberó.
Felicidade dejó caer la carta sobre su regazo. La ironía era tan vasta como el océano. La hija “legítima”, por cuya honra Dona Eolália había construido murallas de piedad y rigidez, era el verdadero fraude. Y Gabriel, el “bastardo”, el hijo del pecado y la vergüenza, era el único heredero verdadero de la sangre de Albuquerque.
Dona Eolália, en su orgullo, y el Coronel, en su poder, habían vivido vidas construidas sobre secretos devastadores.
Felicidade miró a través de la sala, donde Gabriel, ahora un joven libre, leía un libro bajo la luz de la lámpara. Dobló la carta de Eolália y la guardó. El pasado, con todas sus mentiras y dolores, estaba finalmente enterrado. El único legado real de la Fazenda Santo Antônio dos Campos no era la tierra ni el azúcar; era ese muchacho, su hijo, cuyo futuro apenas comenzaba.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load