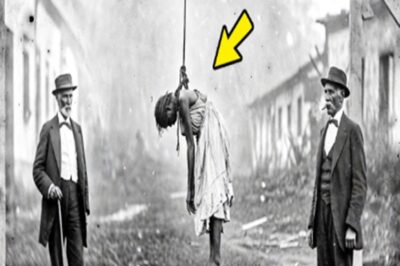El viento de la madrugada soplaba frío sobre los cañaverales, pero dentro de la senzala, el aire era sofocante. Helena, acostada sobre el suelo de tierra batida, respiraba lentamente para no despertar a las otras mujeres. Sus ojos abiertos miraban el techo de paja, y en ellos no había solo cansancio, sino un dolor profundo, tejido en años de silencio forzado.
Desde niña, le habían enseñado a obedecer, a bajar la cabeza, a callar los gritos que ardían en su garganta. Pero esa noche, más que nunca, no podía cerrar los ojos.
Su cuerpo aún palpitaba con el recuerdo de los hijos del coronel, los tres que habían convertido su vida en un infierno cotidiano. Entraban en la senzala cuando querían, reían fuerte, bebían demasiado y hacían del dolor de Helena un espectáculo de poder. No era solo la violencia física; era la forma en que la miraban, como si su cuerpo fuera solo una extensión de la propiedad heredada. Cada visita era una tortura lenta.
Toda la senzala sabía lo que sucedía, pero nadie podía intervenir. El látigo del capataz y la furia del coronel eran certeros para quien osara levantar la voz. Helena se había convertido en el objetivo favorito de aquellos tres demonios vestidos de seda. El coronel, hombre de posesiones y crueldad, fingía no ver. Sabía, pero callaba. La “Sinhá” (la esposa del coronel), una mujer fría y amargada, también lo percibía, pero elegía ignorarlo, ocupada en mantener las apariencias.
Pero Helena no era una muñeca de trapo. Dentro de ella crecía algo que los azotes no destruían: un odio silencioso, alimentado cada noche de sufrimiento.
El destino, que parecía conspirar contra ella, le ofreció una brecha inesperada. Se acercaba el bautizo del hijo más joven del coronel. Sería una fiesta grandiosa. A Helena, como esclava de la casa, le encargaron ayudar en la cocina. Parecía una carga más, pero dentro de ella resonó como una oportunidad.
En ese silencio que solo conocen los que sufren, comenzó a pensar. Cada cucharada que movía era un recuerdo de los jóvenes que la marcaban. En el fondo de su mente nació una idea peligrosa, ardiente como fuego escondido bajo cenizas: Venganza.
En las noches siguientes, Helena recordó las historias que su madre contaba en secreto. Historias de mujeres que se negaron a morir en silencio, de remedios de la tierra capaces de curar, pero también de matar.
Aprovechando los pocos momentos en que podía alejarse, iba a los límites del bosque, disfrazada como quien busca leña. Recogía lo que necesitaba con manos temblorosas y lo escondía bajo su falda. Era un riesgo enorme. Si la descubrían, sería azotada hasta la muerte. Pero el miedo desaparecía cuando recordaba a los tres jóvenes riendo de su dolor.

El día del bautizo, la hacienda despertó en un alboroto. Familias ricas, sacerdotes y políticos llegaron. Los tres hijos del coronel circulaban radiantes, bebiendo desde temprano. Uno de ellos, el mayor, incluso se acercó a Helena en la cocina, pasando la mano por su brazo de forma insolente. Ella contuvo el impulso de clavarle un cuchillo, bajó el rostro y ocultó su odio.
Cuando la misa terminó, la fiesta estalló. Las mesas se llenaron de comida y jarras de vino rubí. Helena y otras esclavas se encargaban de servir.
En medio del tumulto, encontró su momento. Mientras la atención estaba en un baile, se escabulló a un rincón de la cocina. Con manos rápidas, abrió el pequeño envoltorio con el polvo oscuro y lo vertió dentro de una jarra de vino reservada. El líquido rubí engulló el veneno sin dejar rastro.
Regresó al salón, llevando la jarra. Se acercó a la mesa principal, donde los tres hijos del coronel competían para ver quién bebería más rápido. Sirvió las copas, una a una, con movimientos firmes. El vino corría rojo como la sangre.
Los tres levantaron las copas en un brindis burlón y bebieron.
Helena retrocedió y se quedó observando, esperando el desenlace de la tragedia anunciada.
El primero en reaccionar fue el más joven. Llevó la mano al estómago, riendo, diciendo que había comido demasiado. El segundo comenzó a sudar profusamente. El mayor, el más arrogante, intentó levantar su copa para otro brindis, pero su mano falló y el cristal se estrelló en el suelo.
El sonido cortó la música. El silencio se apoderó del salón.
El coronel se levantó de súbito. La Sinhá corrió hacia el hijo menor, que ahora jadeaba, con los ojos en blanco. El segundo cayó de rodillas, vomitando sobre la alfombra persa. El más viejo intentó gritar, pero solo un sonido ronco escapó de su garganta.
El caos se instauró. Gritos de mujeres, rezos de sacerdotes. Helena permaneció inmóvil con la bandeja en las manos, fingiendo ser solo una esclava asustada.
Los tres hermanos agonizaban a la vista de todos. Uno tras otro, cayeron. El más joven primero, con los ojos vidriados. El segundo se desplomó sobre la toalla manchada de vino. El mayor cayó a los pies de su padre, con la boca abierta en un último grito que no logró salir.
Un silencio pesado cubrió el salón, roto solo por los sollozos de la Sinhá. El coronel, inmóvil, miraba los cuerpos. Su dolor no era de llanto, sino de odio.
“Alguien hizo esto”, dijo con voz ronca. Sus ojos rojos recorrieron la fila de esclavos que habían servido. El capataz, látigo en mano, cerró las puertas y alineó a todos los esclavos contra la pared.
El terror se extendió. El capataz comenzó a golpear a un joven, exigiendo una confesión. Helena mantuvo el rostro bajo, serena, escondiendo su victoria y su miedo.
Los días siguientes fueron un infierno. El coronel no descansaría hasta encontrar un culpable. El capataz arrastraba a hombres y mujeres al tronco, usando el látigo y el fuego para obtener respuestas. Helena veía el sufrimiento de los inocentes, y cada grito era un puñal en su conciencia, pero callaba.
Una noche, el capataz irrumpió en la senzala y arrancó a un joven rapaz, acusándolo de haber manipulado las jarras de vino. Helena sabía que era mentira; ella misma lo había hecho todo. El muchacho fue llevado al tronco y azotado hasta perder el sentido.
Cuando amaneció, el joven no regresó.
Corrió el rumor por la hacienda, un susurro que el propio coronel se aseguró de difundir: el joven esclavo había confesado el crimen bajo tortura antes de ser colgado en la plaza, sirviendo como ejemplo.
El coronel, aunque con el alma rota, necesitaba cerrar el caso. La Sinhá se hundió en un luto perpetuo, una sombra en la casa grande. La fiesta del bautizo se convirtió en una leyenda maldita.
Helena continuó sus días en la senzala, invisible como siempre. Había sobrevivido. Su venganza estaba completa: había destruido el corazón de la casa grande, pero el precio de su justicia fue el silencio eterno y la vida de un inocente. La paz nunca llegó, pero sus atormentadores ya no volverían a tocarla.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load