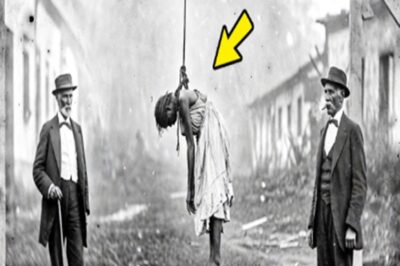En las tierras bajas de Cartagena de Indias, donde el sol abrazaba la piel y el aire olía a sal mezclada con sufrimiento, existió una hacienda que los lugareños evitaban mencionar. No era por superstición, sino porque hablar de ese lugar era invocar el horror más puro que puede caber en el corazón humano.
Allí comenzaría la historia de Catalina.
Arrancada de las costas de Angola con apenas 9 años, llegó encadenada al puerto en el año 1643. Sus ojos aún conservaban el brillo de la infancia, pero ese brillo se apagaría en cuestión de semanas. Veintitrés años después, ejecutaría la venganza más terrible jamás documentada en los archivos coloniales españoles del siglo XVII.
Fue comprada por don Rodrigo Salazar de Mendoza, un comerciante de azúcar cuya fortuna rivalizada solo con su crueldad. La Hacienda Mendoza producía más de 200 toneladas de azúcar al año, y ese éxito estaba construido sobre los cuerpos rotos de 300 esclavos que trabajaban bajo el látigo desde el amanecer hasta que la oscuridad les impedía ver los tallos de caña.
Catalina fue asignada inicialmente a la casa principal, donde las condiciones eran marginalmente menos brutales que en los campos. Limpiaba los pisos de mármol italiano que don Rodrigo había mandado traer desde Génova. Pulia los candelabros de plata hasta que sus pequeñas manos sangraban. Aprendió español escuchando las conversaciones de los amos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Pero lo que Catalina no sabía era que don Rodrigo había notado algo en ella desde el primer día.
Cuando Catalina cumplió 13 años, don Rodrigo la mandó llamar a sus aposentos privados. Lo que sucedió esa noche marcaría el inicio de dos décadas de tormento inimaginable. El patrón, un hombre de 47 años con una esposa legítima y seis hijos reconocidos, decidió que Catalina sería su propiedad de una manera más perversa aún. La violó repetidamente durante meses, ignorando sus súplicas y sus lágrimas.
Cuando Catalina quedó embarazada por primera vez a los 14 años, don Rodrigo no mostró remordimiento alguno. De hecho, pareció satisfecho. El primer embarazo de Catalina fue un martirio. Continuó trabajando en la casa hasta el último día, cargando cubetas de agua, fregando pisos, mientras su vientre crecía bajo el vestido raído que le habían dado. Cuando llegó el momento del parto, fue llevada a un cobertizo detrás de las caballerizas. Allí, sobre un montón de paja sucia, sin ninguna asistencia médica más allá de una esclava anciana llamada Tomasa, Catalina parió a su primera hija. La niña nació débil y murió tres días después. Don Rodrigo ordenó que el cuerpecito fuera enterrado sin ceremonia en la fosa común.
Pero el horror apenas comenzaba. Don Rodrigo había descubierto que Catalina era excepcionalmente fértil y en su mente retorcida, esto la convertía en algo valioso: una incubadora. Cada hijo que Catalina pariera podría ser vendido o utilizado como mano de obra gratuita.
Durante los siguientes 18 años, don Rodrigo violó a Catalina sistemáticamente, asegurándose de mantenerla embarazada casi constantemente. Los periodos entre embarazos rara vez superaban los tres meses.

El segundo embarazo llegó cuando Catalina tenía 15 años. Esta vez parió un varón que sobrevivió. Don Rodrigo lo llamó Miguel, y lo destinó desde su nacimiento a trabajar en los campos de caña cuando cumpliera 6 años. A Catalina le fue prohibido amamantarlo; solo podía verlo desde la distancia.
El tercer embarazo resultó en gemelas. Una murió durante el parto, la otra sobrevivió apenas dos meses. El cuarto embarazo terminó en un aborto espontáneo. Don Rodrigo culpó a Catalina por ello y ordenó que fuera azotada 20 veces en la plaza de la Hacienda como ejemplo.
Para el quinto embarazo, Catalina tenía 17 años. Parió otro varón, pero esta vez el bebé nació con deformidades severas. Don Rodrigo, enfurecido por lo que consideraba un “producto defectuoso”, ordenó que el niño fuera abandonado en el bosque.
El sexto embarazo produjo otra niña, Rosa, que fue vendida a otra hacienda cuando tenía 4 años. El séptimo embarazo casi la mata; el parto duró 36 horas y el niño nació sin vida. Catalina desarrolló una fiebre terrible, pero sobrevivió. Tan pronto como sanó, don Rodrigo volvió a violarla.
El octavo embarazo resultó en trillizos; dos murieron al nacer, el tercero vivió solo cinco días. El noveno dio otro varón, Fernando, vendido a los 10 años a un comerciante de Santiago de Cuba. El décimo terminó en otro aborto espontáneo. El undécimo produjo una niña llamada Isabel. Esta niña tenía apenas 2 años cuando don Rodrigo la usó como moneda de cambio en una apuesta de cartas que perdió. Catalina nunca volvió a verla.
Para este momento, Catalina tenía 30 años, pero su cuerpo parecía el de una mujer de 60. Su espalda estaba permanentemente encorvada, sus dientes se habían caído por la malnutrición, sus manos deformadas. Pero detrás de los ojos apagados de Catalina, detrás de la máscara de sumisión, ardía un fuego de odio tan intenso que habría incinerado toda la hacienda. Catalina había aprendido a observar, a esperar, a planificar.
Ese momento llegó con el duodécimo embarazo. Catalina tenía 32 años. Su cuerpo estaba tan dañado que sangraba constantemente y apenas podía retener la comida. El bebé era enorme. Don Rodrigo estaba satisfecho; había apostado que sería un varón fuerte.
Durante los últimos meses, Catalina fue asignada a tareas más livianas en los aposentos personales de don Rodrigo. Fue allí donde hizo un descubrimiento crucial. En el escritorio de don Rodrigo, encontró su navaja de afeitar con mango de nácar y hoja de acero alemán, tan afilada que podía cortar un cabello en el aire. Observó su rutina durante semanas.
El plan se formó en su mente. Era suicida, pero la muerte parecía preferible a continuar viviendo. Si iba a morir, no moriría sola. Comenzó a prepararse mentalmente, visualizando el acto cada noche. Robó un pedazo de tela. Estudió la anatomía del cuello humano.
El embarazo avanzó. El médico advirtió que el parto sería peligroso, pero a don Rodrigo no le importaba la vida de Catalina, solo la del bebé.
Finalmente, llegó el día. Era una tarde de agosto, el calor era sofocante. Catalina estaba limpiando los aposentos de don Rodrigo cuando sintió la primera contracción real. Se dobló de dolor. Don Rodrigo la observó con una sonrisa cruel y gritó llamando a Tomasa, la anciana partera.
Tomasa llegó corriendo y evaluó la situación: el bebé venía rápido. El parto tendría que ocurrir allí mismo, en los aposentos del patrón. Don Rodrigo maldijo, pero se sentó en su silla junto al escritorio a observar, bebiendo vino. La navaja de afeitar descansaba en su lugar habitual, al alcance de Catalina.
Las contracciones se intensificaron. Catalina gritaba, pero debajo del dolor, una parte de ella permanecía fría y calculadora, sus ojos fijos en la navaja. Tomasa regresó y ayudó a Catalina a recostarse. El bebé estaba en una posición complicada: venía de nalgas, un riesgo mortal para ambos. Don Rodrigo simplemente se encogió de hombros y ordenó que salvara al bebé.
El parto se prolongó durante horas. Al crepúsculo, Catalina estaba al borde del colapso. Pero finalmente, con un último esfuerzo monumental, el bebé salió. Era un varón grande y robusto. Lloró inmediatamente.
Tomasa lo sostuvo en alto, mostrándoselo a don Rodrigo, quien sonrió con satisfacción genuina. Se puso de pie y caminó hacia el bebé para examinarlo más de cerca.
Ese fue el error fatal de don Rodrigo Salazar de Mendoza.
Mientras él le daba la espalda a Catalina, y mientras Tomasa limpiaba al recién nacido, Catalina extendió su brazo hacia el escritorio. Sus dedos, resbaladizos de sangre pero firmes, se cerraron alrededor del mango de nácar.
Don Rodrigo escuchó un movimiento y comenzó a voltearse. Demasiado tarde.
Catalina, con una velocidad nacida del odio acumulado de dos décadas, se lanzó hacia él. La hoja de la navaja brilló. Por una fracción de segundo, Catalina vio el miedo en los ojos de don Rodrigo, el momento exacto en que comprendió.
Entonces, la navaja encontró su objetivo.
El filo se hundió en el lado derecho del cuello de don Rodrigo. Catalina jaló la hoja hacia la izquierda con toda la fuerza que le quedaba, cortando piel, músculos, tráquea y la arteria carótida.
La sangre brotó en un géiser carmesí que empapó a Catalina y manchó las paredes. Don Rodrigo intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo húmedo. Levantó las manos a su cuello inútilmente. Catalina no se detuvo. Con una furia reprimida durante 23 años, atacó de nuevo. Y otra vez. Y otra. La navaja se hundía y retiraba, cada movimiento acompañado por un grito gutural. Cortó su cara, sus manos, su pecho.
La habitación se convirtió en una carnicería. Tomasa gritó horrorizada, protegiendo al bebé. Otros esclavos, atraídos por los gritos, se quedaron paralizados en la puerta, presenciando la escena. Catalina, cubierta de sangre, arrodillada sobre el cuerpo convulsionante de su amo, parecía una figura salida del infierno.
Don Rodrigo Salazar de Mendoza murió en el piso de su propia habitación, ahogándose en su propia sangre.
Catalina dejó caer la navaja. Estaba sentada en un charco de sangre, parcialmente suya y parcialmente de don Rodrigo. Su cuerpo temblaba. Miró el cadáver mutilado frente a ella y, por primera vez en 23 años, sonrió.
Los esclavos permanecieron en silencio. Nadie intentó detenerla. Habían presenciado un acto de justicia absoluta.
Pero Catalina sabía que su destino estaba sellado. El asesinato de un amo era el crimen más grave. El castigo sería la tortura y la muerte. No le importaba. Había logrado su objetivo.
Tomasa, finalmente, se acercó y le entregó el niño. Catalina lo recibió con manos temblorosas. Era un bebé hermoso. Sabía que este sería el único momento que tendría con él.
Las autoridades coloniales llegaron al amanecer. Encontraron a Catalina sentada contra la pared, sosteniendo a su bebé, cubierta de sangre seca. Fue arrestada inmediatamente. Le quitaron al bebé de los brazos, lo cual causó que ella gritara y luchara, no por miedo, sino por la desesperación de perder a su hijo.
El juicio fue rápido. Como esclava, su testimonio no tenía valor legal. Fue sentenciada tres días después a ser descuartizada públicamente: atada a cuatro caballos que tirarían de sus extremidades, y su torso quemado mientras aún viviera.
Pero en los días previos, la historia de Catalina circuló entre la población esclava. Los detalles de los 12 embarazos forzados y los hijos perdidos salieron a la luz. En privado, muchos comenzaron a verla no como una criminal, sino como una mártir.
En su celda, Catalina encontró una paz extraña. Tomasa logró visitarla la noche antes de la ejecución, trayendo al bebé. Catalina pudo sostener a su hijo una última vez, susurrándole que lo amaba y que todo lo que había hecho había sido para liberarlo.
El día de la ejecución, miles de personas se congregaron en la plaza principal. Catalina fue traída en una carreta, pero caminó hacia el patíbulo con la cabeza en alto. No lloró ni suplicó.
Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, su voz fue clara y firme. Dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. Dijo que si tuviera la oportunidad de vivir su vida nuevamente, haría exactamente lo mismo. Dijo que don Rodrigo había sido un demonio y que matarlo había sido un acto de justicia divina.
El verdugo ordenó proceder. Los látigos chasquearon. Los caballos comenzaron a tirar. El dolor debió haber sido inimaginable, pero Catalina no gritó. Incluso cuando sus articulaciones se dislocaban y sus músculos se desgarraban, permaneció en silencio, su rostro mostrando una determinación feroz.
Finalmente, sus extremidades se separaron de su torso. La multitud jadeó. Su torso fue colocado sobre una pira. Pero para entonces, Catalina ya había perdido la conciencia. Su último pensamiento fue la imagen de su bebé.
La ejecución de Catalina debería haber sido el final, pero no fue así. Su historia se convirtió en leyenda entre la población esclava, un símbolo de resistencia. La brutalidad del caso incluso llegó a oídos de reformadores en España, plantando semillas que germinarían en movimientos abolicionistas décadas más tarde.
El bebé de Catalina, bautizado como Santiago, creció en la hacienda bajo el cuidado de Tomasa. Trabajó en los campos de caña. Cuando fue mayor, Tomasa le contó la verdad sobre el coraje y sacrificio de su madre. Santiago nunca fue libre y murió de fiebre amarilla a los 43 años, pero transmitió la historia a sus propios hijos, y ellos a los suyos.
La historia de Catalina se convirtió en parte del patrimonio oral de los descendientes de esclavos en Cartagena.
En 1972, un historiador colombiano, irónicamente descendiente del mismo don Rodrigo Salazar de Mendoza, descubrió los documentos del juicio en Sevilla. Quedó horrorizado. Publicó sus hallazgos, verificando los detalles que la tradición oral había preservado durante siglos.
En el año 2005, el gobierno colombiano erigió un monumento en Cartagena en honor a Catalina y a todas las mujeres esclavizadas. Es una figura de bronce de una mujer rompiendo cadenas. En su base está inscrito su nombre y las palabras que pronunció antes de su ejecución.
La historia de Catalina sobrevivió cuando miles de otras se perdieron. Su acto de desafío supremo, su negativa a aceptar su condición de víctima eterna, resuena siglos después. En un sistema diseñado para deshumanizar, Catalina afirmó su humanidad de la manera más dramática posible, negándose a ser olvidada. Su historia nos recuerda que la esclavitud no fue solo un sistema económico, sino un horror personal repetido millones de veces, un trauma que definió la vida de personas reales.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load