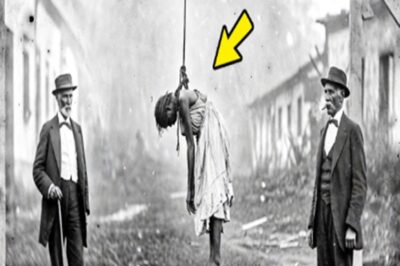El pueblo de Água Branca vivía en la oscuridad. No era la oscuridad de la noche cerrada, con la que uno aprende a caminar tropezando; era la oscuridad del miedo al Coronel Honório Bastos.
Durante años, ese miedo fue el aire que respiraban, una penumbra constante. Pero en medio de ese pavor, existía una luz diminuta, terca: Dona Zefinha, la vieja partera. Con sus manos callosas y su pipa de barro, Zefinha era la vela que insistía en encenderse. Era la luz que demostraba que, incluso en medio de la opresión del Coronel, la vida seguía naciendo.
Y el Coronel, en su soberbia, no se limitó a soplar esa vela. La aplastó con la suela de su bota.
No solo ordenó matar a la anciana; cometió el pecado que ni las bestias salvajes cometen. Mandó silenciar a un inocente que apenas había respirado, un recién nacido que Zefinha acababa de traer al mundo. El crimen de la partera había sido susurrar que ojalá el niño creciera valiente, quizás “valiente como el Capitán”.
Cuando el diablo escupe en la única agua limpia que tiene el pobre, ¿qué le queda al sertanejo? ¿Rezar a un Dios tan alto que parece no mirar hacia abajo? ¿O rezar en voz baja al otro rey, al que camina por el polvo con el rifle al hombro?
Después de esa tarde, Água Branca murió. El sol salió al día siguiente, pero nadie abrió las ventanas. Las puertas permanecieron cerradas. María, la madre del niño, se quedó muda, sentada en su estera, mirando el cajón vacío. Severino, el padre, cavó una tumba en el patio de tierra, enterró a la vieja y a su hijo, uno al lado del otro. Luego, se sentó en el umbral de su casa, con la mirada muerta de quien ya ha visto el fin del mundo.
Al Coronel Honório le gustó ese silencio. Para él, era el sonido del respeto. Mandó a Aniceto, su jefe de matones (jagunços), a patrullar la villa.
“¿Todo tranquilo hoy, Zé?”, gritó Aniceto en la bodega, con una sonrisa torcida. Zé Miúdo, el tendero, ni siquiera levantó la cabeza. “Tranquilo, sí señor. Tranquilo como un cementerio”. Aniceto rio. “Pues es bueno que siga así. Al Coronel no le gusta el llanto de niño ni la conversación de vieja”.
Pero el sertão (la tierra árida) tiene más oídos que hojas en el monte. La noticia no necesitó telégrafo. Viajó en el viento, en la boca de un cazador que lo vio todo y corrió a otra villa.
Matar a un hombre en una pelea era la ley del plomo. Pero matar a una partera y a un recién nacido… eso rompía una ley no escrita. Una partera es sagrada; es la mano que ayuda a Dios en su oficio.

La historia viajó más rápido que los monos, cruzó el río São Francisco y subió la sierra. Viajó hasta encontrar un campamento oculto entre las piedras y los cactus. Allí, un grupo de hombres con sombreros de cuero y pañuelos al cuello limpiaban sus fusiles. Eran los cabras (hombres) de Virgulino Ferreira da Silva, el temido Lampião.
Un explorador, sin aliento, pidió hablar con el Capitán. Lampião estaba sentado en una piedra, afilando su peixeira (cuchillo largo). “Habla rápido, que la noche no es para charlas”, dijo Virgulino, con una voz suave que helaba la nuca.
El hombre contó todo. Contó sobre el Coronel, sobre Dona Zefinha y sobre el niño. Contó cómo Aniceto los había silenciado por orden del Coronel, solo porque la vieja había invocado el nombre de Lampião como símbolo de valentía.
El campamento quedó en silencio. Lampião dejó de afilar el cuchillo. Él tenía su propio código. Respetaba a los curas, a las mujeres honestas y, extrañamente, a los niños. Lo que el Coronel había hecho no solo era una atrocidad; era un insulto.
Lampião se levantó y limpió la hoja en sus pantalones de cuero. “Así que hay un Coronel en Água Branca que se cree Dios”, dijo, la voz ahora fría. “Y encima usa mi nombre para justificar su miseria”. Escupió a un lado. “Levanten el campamento”. “¿A dónde, Capitán?”, preguntó Corisco, su lugarteniente. Lampião se ajustó el sombrero y sus gafas redondas brillaron con el último rayo de sol. “Vamos a hacer una visita. Vamos a Água Branca. Ese Coronel Honório me debe una explicación. Y yo voy a ser el cobrador”.
Le dijo al mensajero: “Corre de vuelta. Dile a Severino que guarde su rabia. La necesitará para ver lo que le haré al hombre que mató a su hijo”.
El mensajero corrió día y noche. Encontró a Severino en el mismo umbral, un muerto en vida. “Severino”, dijo el hombre, agachándose. “Hablé con el Capitán. Dijo que está en camino”.
Fue como un soplo de vida. Severino no lloró ni gritó. Hizo algo peor: sonrió. Una sonrisa de dientes apretados, la sonrisa de quien acaba de recordar cómo odiar. Se levantó y entró en su casa. “María”, dijo a su esposa inmóvil. “Enciende el fuego. Prepara café”. “¿Café? ¿Para qué velorio?”, murmuró ella. Severino tomó su vieja peixeira oxidada del rincón. “No es para un velorio, mujer. Es para la espera. El justiciero está en camino”.
La noticia se esparció por la villa no con gritos, sino con susurros. El silencio de Água Branca cambió. Ya no era el silencio del miedo; era el silencio de la espera, la calma tensa antes del trueno.
A la mañana siguiente, Aniceto sintió el cambio. Las calles estaban vacías, pero esta vez, sentía los ojos de la gente observándolo desde las rendijas de las ventanas. Unos ojos que ya no tenían miedo, sino expectativa.
Corrió a la Casa Grande, donde el Coronel Honório tomaba café en la galería, con las botas sobre la mesa. “Patrón, el silencio es diferente. Pesado”. El Coronel se burló. “¿Miedo es lo único que tienen esos desgraciados! El único rey aquí soy yo. Lampião es un cobarde que…”
No terminó la frase. Un vigilante entró galopando, pálido como la cera. “¡Coronel! ¡Coronel! ¡Un vaquero pasó gritando que Virgulino Ferreira está en el camino! ¡Viene con toda su banda! ¡Y mandó a decir que viene a tomar café, y que la cuenta es el alma de usted!”
El Coronel Honório Bastos, el hombre que hacía temblar al sertão, se quedó blanco. Por primera vez, Aniceto vio miedo en los ojos de su patrón. Pero el orgullo del Coronel gritó más fuerte. “¡Miserable!”, tembló, mitad de rabia, mitad de pavor. “¡Aniceto! ¡Junta a los hombres! ¡Atrinchera la hacienda! ¡Quiero el cuero de Lampião clavado en mi puerta!”
Água Branca contuvo el aliento. El Coronel se encerró. Y en el horizonte, bajo el sol implacable del mediodía, una nube de polvo comenzó a levantarse. El cobrador estaba llegando.
Llegaron como una procesión del diablo. Sin gritos, solo el sonido de docenas de herraduras en la tierra seca. Eran hombres de cuero, con cartucheras cruzadas y rifles en mano. Al frente, en un caballo alazán, venía Lampião.
Se detuvo en medio de la plaza, frente a la Casa Grande. “¿Qué quieres aquí, Virgulino?”, gritó Aniceto desde una ventana superior, la voz temblorosa. “¡Esta es tierra de hombres!” Lampião no levantó la vista hacia la ventana. Miró fijamente la puerta principal. “Buenas tardes”, dijo, con una cortesía que helaba la sangre. “No vine a hablar con el capataz. Vine a hablar con el patrón. Dile a tu Coronel que baje”. “¡Él no habla con tu calaña!” “Dile que no vine por calaña. Vine por una vieja. Y vine por un niño que ni nombre tuvo”.
Desde adentro, el Coronel gritó: “¡Mata a esa peste, Aniceto! ¡Mátalo!” Aniceto apuntó y disparó.
Pero Lampião ya no estaba. En el segundo en que el Coronel gritó, Virgulino se había lanzado del caballo. La bala pasó zumbando por el aire vacío. “¡El Coronel es mío!”, gritó Lampião desde el suelo.
Lo que siguió no fue un tiroteo; fue una sentencia. Los cangaceiros de Lampião eran fantasmas que disparaban para matar. Los jagunços del Coronel, acostumbrados a golpear a indefensos, cayeron uno por uno.
Aniceto, viendo a sus hombres muertos y a su patrón acobardado rezando en el suelo, se llenó de furia. Era un asesino, pero no un cobarde. Saltó por la ventana, aterrizó en la calle y corrió ciegamente hacia donde creía que estaba Lampião, disparando su rifle sin apuntar.
Lampião levantó su propio rifle para terminarlo, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una sombra salió de un callejón. Era Severino. Aniceto, en su furia, ni siquiera lo vio. Cuando pasó corriendo, Severino, con ambas manos, hundió la peixeira que había afilado toda la noche en la espalda del matón. La hoja entró entera, hasta el mango.
Aniceto se detuvo. Miró hacia abajo. Vio el rostro muerto de Severino. “Eso”, susurró el padre, la voz llena de veneno, “es para que aprendas a no matar niños dormidos”. Aniceto cayó de cara al polvo, en el mismo lugar donde la sangre de Dona Zefinha se había secado.
Lampião bajó su rifle. Asintió hacia Severino. La justicia del pueblo había sido servida.
Ahora, faltaba la del Coronel. Lampião se acercó a la Casa Grande. “¡Coronel Honório!”, gritó. “Tiene dos opciones. O sale como un hombre para que hablemos de la partera, o mando a mis cabras a prenderle fuego a la casa. Y saldrá asado como un cerdo para el infierno”.
Se oyó un llanto. Un llanto agudo, de pavor. La puerta principal se abrió lentamente.
Lo que salió no era un Coronel. Era un bulto de miseria, un hombre temblando, encogido, con la ropa fina pegada al cuerpo por un sudor fétido. Se había orinado encima. Cayó de rodillas en el umbral. “¡No me mate, Capitán! ¡Por el amor de Dios! ¡Fue Aniceto! ¡La culpa fue de él! ¡Le doy todo, mi ganado, mi tierra, pero déjeme con vida!”
Lampião lo miró con un asco profundo. Para los cangaceiros, un tirano era una cosa, pero un cobarde era lo peor que podía parir la tierra.
En ese momento, las puertas y ventanas de Água Branca se abrieron. Uno por uno, los aldeanos salieron de sus casas. No gritaron. Simplemente salieron y formaron un círculo silencioso en la plaza. Al frente, Severino, con la peixeira goteando, y María, su esposa, que había recuperado la voz para llorar de rabia.
Lampião agarró al Coronel por el cuello de la camisa y lo arrastró al centro de la plaza, arrojándolo sobre la mancha oscura de la sangre de Zefinha. “¿Sabe qué piso es este, Coronel?”, preguntó Lampião, su voz suave de nuevo. “Es suelo sagrado. El suelo que esa vieja limpiaba para ayudar a nacer a su gente. El suelo que usted mandó ensuciar”. Lampião caminó a su alrededor. “Usted se creía Dios. Decidía quién comía, quién bebía. Podía ser un ladrón, eso el sertão lo tolera. Pero usted fue un burro. Usted rompió una ley que ni yo, que soy llamado bandido, me atrevo a romper. Mandó matar a la mano que trae la vida. Y mandó callar a un inocente”.
Lampião se detuvo frente a él. “Piedad”, sollozó el Coronel, tratando de agarrar sus piernas. Lampião lo apartó de una patada. “¿Piedad? ¿Acaso Dona Zefinha pidió piedad? ¿El niño pidió piedad?”
Se giró hacia Severino. “Severino. ¿Qué se hace con un bicho ponzoñoso que entra en tu casa y muerde a tu hijo en la cuna?” Severino miró al hombre que se arrastraba en el polvo. Su voz fue clara: “Se le mata”.
Lampião asintió. El Coronel entendió e intentó gatear, gritando: “¡No! ¡Socorro! ¡Ayúdenme!” Pero el pueblo de Água Branca, el pueblo que él había humillado durante toda una vida, permaneció inmóvil, como una pared.
Lampião no le dio el honor de usar su rifle. Sacó lentamente su propia peixeira. Agarró al Coronel por el cabello y levantó su cabeza. “Míreme a los ojos”, susurró Virgulino. “Quiero que sepa, cuando se encuentre con el Diablo, que quien manda su alma al infierno es Virgulino Ferreira, en nombre de Zefinha y en nombre del niño que usted no dejó ni bautizar”.
El grito del Coronel se ahogó en un susurro húmedo.
Lampião limpió la hoja en la camisa del muerto y dejó caer el cuerpo en el polvo. El silencio regresó, pero era un silencio nuevo.
Fue hacia Severino. Tomó la mano del padre y puso en ella una pesada bolsa de monedas. “Esto era del hombre que ya no lo necesita. Entierre a sus muertos con decencia y comience de nuevo”.
Se giró hacia la multitud. “La hacienda de él, ahora es de ustedes. El agua es de ustedes. El ganado es de ustedes. Aprendan a dividir. Y si otro Coronel quiere tomarla, mándenme a avisar”.
Virgulino Ferreira se ajustó el sombrero, guardó su peixeira y montó su caballo. “Vámonos, cabras. La cuenta está pagada”.
Así como llegaron, se fueron. La nube de polvo se levantó de nuevo, esta vez alejándose. El pueblo de Água Branca permaneció en la plaza, viendo el atardecer. Ese día, un demonio había bajado al sertão para hacer el trabajo de Dios, porque a veces, la justicia divina tarda tanto, que el sertanejo tiene que conformarse con la justicia del cangaço.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load