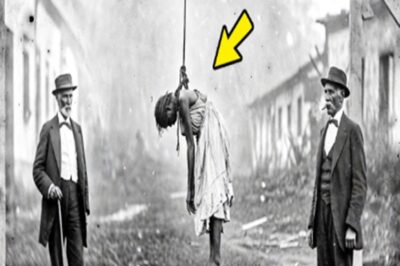En lo alto de las colinas de Santiago de Cuba, entre palmeras altísimas y el aroma distante del mar, se erguía la mansión De la Vega y Cordero. Blanca, imponente y silenciosa, la casona que una vez fue símbolo de poder era ahora un monumento al abandono. Desde la madrugada en que Don Estebán, el último heredero del linaje, cayó en un coma repentino, la casa parecía haber olvidado cómo respirar.
Todos se habían rendido. Médicos, parientes y sirvientes habían dejado morir en silencio al Duque Estebán, encerrado en su propia habitación. El hombre de 34 años, conocido por su firmeza en los negocios y su frialdad en el afecto, no era más que piel pálida y un cuerpo inerte atrapado entre almohadas de seda. Los médicos dijeron que era una fiebre cerebral. Su hermana, Catalina, dijo que era un castigo divino.
Nadie lo tocaba con ternura. El cuidado era mecánico: girar su cuerpo, cambiar las sábanas. Hasta que llegó ella.
Su nombre era Amara. Tenía una firmeza en los ojos que los amos detestaban y los esclavos reconocían. Había sido comprada en Matanzas por orden directa de Catalina, quien exigió: “Quiero a alguien que limpie, alimente y no hable demasiado”.
El primer día, Amara entró en la habitación con un cubo de agua tibia. Se detuvo ante la cama, buscando algo más allá de la carne dormida, y susurró una sola palabra en su lengua ancestral. Nadie la oyó, pero el criado del pasillo juró que los dedos del Duque temblaron.
Los días siguientes, repitió el gesto. Limpiaba su rostro, murmuraba y, a veces, cantaba suavemente. Estaba prohibido, era peligroso, pero nadie la detuvo. Después de todo, Estebán ya estaba muerto por dentro, ¿no?
Pero la casa empezó a notar algo. Cuando Amara se acercaba, la respiración del Duque cambiaba sutilmente. La ama de llaves informó a Catalina, quien respondió con desdén: “Tonterías supersticiosas”.
Catalina tenía sus propios planes. Ambiciosa y hambrienta de poder desde la muerte de su padre y la sospechosa muerte de su hermano menor, Alejandro, ella había asumido el control total. Con Estebán enfermo, ella manejaba las finanzas y los contratos. Su plan era claro: vender la casa de Santiago, mudarse a La Habana y casarse con el general español Rafael De Ortega. Pero si Estebán despertaba, todo se derrumbaría.
Una tarde, Catalina decidió probarlo ella misma. Entró en la habitación, se sentó junto a la cama y murmuró: “Estebán, si todavía hay algo en ti, por favor, mueve un dedo”.
El meñique de la mano derecha del Duque se crispó.
Catalina salió de la habitación, pálida. Su hermano estaba escuchando. Podía volver. Y esa esclava silenciosa, Amara, parecía tener la llave. Al día siguiente, Catalina ordenó: “Quiero a esa esclava lejos de la habitación. Envíenla a las cocinas”.
Pero Doña Remedios, una anciana sirvienta que había visto nacer a Estebán, advirtió a Amara en la cocina: “Niña, no te dejes engañar. Hay quienes desean que él nunca despierte, y tú estás en el camino”.
Esa noche, Amara entendió que no bastaba con salvar el cuerpo del Duque; tenía que salvar su vida. Se deslizó escaleras arriba y vio lo que nunca debió ver: el mayordomo, un hombre frío de manos traicioneras, vertía un líquido ámbar de un pequeño frasco en la jarra de agua de Estebán.
Estaban tratando de matarlo.

Amara buscó a Benio, un viejo esclavo que cuidaba los caballos y conocía las hojas que podían salvar o matar. “No puedo hacer milagros, niña”, dijo él, “pero puedo darte algo que limpie el veneno y le recuerde a su cuerpo que sigue vivo”.
Esa misma noche, Amara se coló en la habitación. Cambió el agua envenenada y humedeció los labios secos del Duque con un paño empapado en el té oscuro de Benio. “Si puede oírme, luche”, murmuró. “No por mí, sino por usted”.
A la mañana siguiente, un grito resonó en la casa. La criada que entró con la bandeja del desayuno la dejó caer. El Duque tenía los ojos entreabiertos. Se movían.
La noticia corrió como la pólvora. Catalina fue llamada y subió, lívida de furia. ¡No podía ser!
Horas después, Catalina redactó una carta sellada con su escudo de armas, dirigida a las autoridades locales. Acusaba a la esclava de practicar brujería y de intentar envenenar al Duque para controlar su mente.
A la mañana siguiente, dos carruajes imponentes llegaron a la casona. Un oficial militar y un magistrado descendieron con órdenes estrictas de arrestar a Amara. El ambiente en la casa era tenso; la esclava iba a ser juzgada.
Pero justo cuando el magistrado entraba en el salón principal, un segundo grito vino de arriba. “¡Está… está sentado!”
Los corredores estallaron. Llamaron a Catalina, al médico, al juez. Todos subieron corriendo.
Don Estebán, pálido y frágil, estaba apoyado contra la cabecera, sus ojos nublados por la luz, pero lúcido, presente, vivo.
Catalina se arrodilló junto a la cama con un llanto ensayado. “¡Gracias a Dios! Has vuelto, hermano…”
Pero la voz de Estebán, baja y áspera, la interrumpió.
“Amara”.
El nombre cayó como un trueno. El juez abrió los ojos. Catalina se puso rígida. “Estás delirando”, dijo rápidamente. “Estás confundido, acabas de despertar”.
Estebán repitió, esta vez con más fuerza. “Amara. Quiero ver a Amara”.
Fue Doña Remedios quien corrió a buscarla. Minutos después, Amara entró en la habitación. El mundo se detuvo. Estebán la miró como si por fin viera la luz del sol. Su boca se curvó en una sonrisa imperfecta y dolorida, pero real. Cuando Amara se acercó a la cama, Estebán tomó su mano.
“Estuviste aquí, ¿verdad?”, dijo él. “A mi lado”.
Amara asintió, con los ojos llorosos.
El juez se acercó. “Lord Duque, ¿puede confirmar que esta mujer lo cuidó durante su inconsciencia?”
Estebán miró a Amara y asintió con esfuerzo. “Ella me mantuvo vivo”.
El poder en la mansión había cambiado de manos.
En los días siguientes, la recuperación de Estebán fue rápida. Su primera orden resonó como un decreto real: “A partir de hoy, solo comeré lo que Amara prepare, y nadie, absolutamente nadie, discutirá eso”.
Amara, ahora protegida por el Duque, sentía el peso de la trampa que Catalina no dejaría de tender. Pero entre ellos comenzó a florecer algo inesperado. Lo que antes era una relación de paciente y cuidadora se transformó. Hablaban. Él le contaba recuerdos de su infancia; ella, historias de su madre. Era inaceptable, un duque y una esclava compartiendo confidencias. Estebán comenzó a llamarla por su nombre suavemente y le pedía que se sentara cerca mientras comía.
Una noche, Estebán, sintiéndose más fuerte, decidió levantarse. Apoyándose en la pared, escuchó voces bajas provenientes de la galería lateral. Eran Catalina y el mayordomo.
“Se está recuperando demasiado rápido”, susurró Catalina. “Ya no podemos usar el veneno. Esa maldita esclava lo está hechizando. Tiene que desaparecer antes de que se vuelva contra mí”.
“Señora”, respondió el hombre, “si lo desea, puedo terminar lo que empecé. Rápido, mientras él aún no puede reaccionar”.
Estebán sintió que el suelo se debilitaba bajo sus pies. Así que era cierto. El veneno, la enfermedad… todo había sido planeado. Y ahora iban a por Amara.
A la primera luz del día, Estebán hizo llamar discretamente al Juez Tomás Ortega, un hombre conocido por su imparcialidad. Cuando el juez llegó, Estebán le contó todo: el coma, los susurros de Amara, el veneno y la conversación que había escuchado.
“Traigan a mi hermana”, ordenó Estebán.
Catalina entró, orgullosa, pero palideció al ver al juez. “¿Qué significa esto, Estebán?”
“Significa, hermana, que lo que tenemos que discutir es sobre ti”, dijo Estebán, su voz firme.
El juez intervino. “Su Excelencia me ha llamado para testificar sobre una grave acusación. Afirma haberla oído planear su muerte”.
“¡Es absurdo!”, gritó Catalina. “¡Estás loco, Estebán! ¡Esa esclava te ha embrujado!”
“Nunca he estado más lúcido”, respondió él. “Traigan a Amara”.
Amara entró. “Su Excelencia”, dijo ella, con voz clara, “vi con mis propios ojos al mayordomo poner un líquido en el agua del Duque”. Luego, sacó de su delantal un pequeño frasco de vidrio envuelto en tela. “Y encontré esto, escondido entre la ropa de la Señora Catalina”.
El silencio fue absoluto. El juez tomó el frasco. “El contenido será analizado, pero si se comprueba, habrá graves consecuencias. Nadie, por noble que sea, está por encima de la ley”.
El análisis no tardó. “No hay duda”, declaró el juez Ortega esa tarde. “El líquido contiene veneno suficiente para matar a un hombre en pocas dosis”.
Catalina cayó de rodillas, aferrándose a la túnica de su hermano. “Estebán, yo… estaba desesperada. ¡Perdóname!”
Estebán cerró los ojos, el dolor visible en su rostro. “Éramos todo lo que nos quedaba, y elegiste traicionarme. El futuro que querías estaba sobre mi tumba. Levántate y vete de esta casa. Hoy. Sin nada. Ni el título, ni las joyas, ni la reputación”.
Catalina fue escoltada fuera de la mansión, desterrada y arruinada.
Esa misma tarde, Estebán reunió a los sirvientes en la veranda. “Estoy de vuelta”, dijo con voz firme. “Y no estaría aquí si no fuera por una persona. Amara”.
Ella avanzó, con el corazón acelerado. Estebán extendió su mano y, frente a todos, tomó la de ella. “Ella salvó mi vida”. El gesto fue una revolución, un rompimiento silencioso de las reglas más rígidas de la época.
Las semanas pasaron. Estebán recuperó su fuerza. Y cada tarde, invitaba a Amara a sentarse con él en el porche. Hablaban, reían. Para ella, cada momento era un riesgo; para él, era un alivio.
Un atardecer dorado, Estebán la llamó al jardín de rosas. “Amara, ven aquí”.
Ella obedeció, manteniendo la distancia. Él cortó una única rosa roja y se la ofreció.
“Es solo una rosa”, dijo él, su voz suave, “pero es mi forma de decir que quiero darte mucho más”.
Amara retrocedió, temerosa. En su mundo, esos gestos de los amos escondían intenciones abusivas. “Si usted quiere lo mismo que todos los demás…”, empezó ella, con la voz rota.
“No”, la interrumpió él, acercándose. “Tú me hiciste exterminar el miedo dentro de mí. Hoy quiero ser tu protector. Quiero ser más que tu amo. Quiero ser el hombre que estará a tu lado, no por encima de ti”.
Ella lo miró fijamente, buscando engaño y encontrando solo sinceridad.
“Por favor, Amara”, suplicó él. “No puedo vivir sin ti. Sé la dama de mi corazón”.
Estebán levantó una mano y la posó suavemente en el rostro de ella. El contacto fue cálido, reverente. Y entonces, la besó. El contacto fue gentil, contenido al principio. Amara se quedó inmóvil, rígida por el impacto, pero no había prisa, no había posesión. Lentamente, cerró los ojos, permitiéndose sentir.
Cuando el beso terminó, ella lo miró con lágrimas de confusión. “Mi señor, esto es imposible. Soy una esclava”.
Estebán negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. “No por mucho tiempo”.
Al día siguiente, el Juez Ortega fue convocado nuevamente, esta vez no para un juicio, sino para ser testigo. Frente a él, Don Estebán de la Vega y Cordero firmó los papeles de manumisión. Amara era, ante la ley, una mujer libre.
Esa tarde, reunió a la servidumbre una vez más. Amara estaba a su lado, no detrás de él.
“Les presento a Amara”, anunció Estebán, su voz resonando en el salón. “La mujer que me salvó la vida. Y la mujer que tengo la intención de hacer mi esposa”.
El escándalo en Santiago de Cuba fue total. Las puertas de la alta sociedad se cerraron. Los susurros los seguían dondequiera que iban. Pero en la gran mansión blanca sobre la colina, donde un duque había sido devuelto a la vida por el canto de una esclava, el amor nacido en el silencio y la rebeldía había encontrado su hogar. De pie en la veranda, tomados de la mano, Estebán y Amara enfrentaron juntos el mundo que habían desafiado.
News
El amo levantó su hacha contra la esclava… la hoja se desprendió y voló hacia ella.
La Sombra del Hacha y la Conciencia del Niño El mango de madera crujió bajo la presión de los dedos…
Tereza, la niñera, se vio obligada a deshacerse del bebé de su señora, pero a su regreso ocurrió algo impactante.
La Marca del Sol: El Ocaso de la Casa Ramiro I. La Semilla de la Tormenta En la inmensidad de…
JOAQUINA LA REBELDE — PREFIRIÓ SER COLGADA EN LA PICOTA ANTES DE ENTREGAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO
La Sonrisa de Joaquina: Sangre por Libertad Y cuando la soga apretó su cuello, Joaquina sonrió. No fue una mueca…
Ela Tinha Certeza da Morte do Escravo — Até o Impensável Acontecer
La Rebelión del Silencio: El Milagro en la Hacienda Imperial Ella tenía la certeza absoluta de que aquel esclavo no…
La Macabra Historia del Hijo — Pensaba que un Buen Hijo Debía Castigar a sus Padres por Cada Error
La Jaula de Terciopelo Negro: La Verdadera Historia de Mateo Ramírez El aire de Ciudad de México pesaba como plomo…
Un amor trágico e incestuoso: Enamorarse de su propia hermana y el niño “monstruo” que busca venganza contra la familia Lambert
La Sangre de Edgefield: El Legado de los Lambert Prólogo: El Eco del Pecado Arthur cayó de rodillas en medio…
End of content
No more pages to load